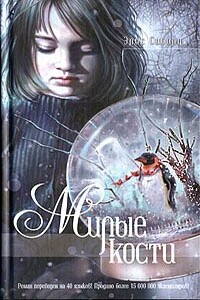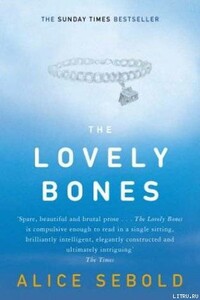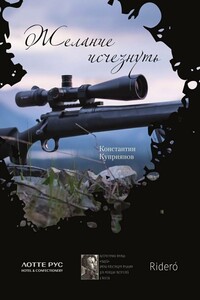Desde Mi Cielo | страница 31
Mi padre cubrió los hombros de Buckley con las sábanas y recordó las veces que yo me había caído de la alta cama de columnas a la alfombra sin despertarme. Sentado en la butaca verde de su estudio, leyendo un libro, le sobresaltaba el ruido de mi cuerpo al aterrizar. Se levantaba y recorría la corta distancia hasta mi cuarto. Le gustaba verme tan profundamente dormida, ajena a las pesadillas o incluso al duro suelo de madera. En aquellos momentos juraba que sus hijos serían reyes o gobernantes o artistas o médicos o fotógrafos de la naturaleza, lo que soñaran ser.
Unos meses antes de mi muerte me había encontrado así, pero conmigo entre las sábanas estaba Buckley en pijama, acurrucado con su osito contra mi espalda, chupándose el dedo, soñoliento. En ese instante mi padre experimentó la primera señal de la triste y extraña mortalidad de ser padre. Había traído al mundo tres hijos, y la cifra lo tranquilizó. No importaba lo que le ocurriera a él o a Abigail, ellos se tendrían los unos a los otros. En ese sentido, el linaje que había comenzado le pareció inmortal, como un resistente filamento de acero que se ensartaba en el futuro y se prolongaba, independientemente de dónde cayera él. Aun en la profunda y nívea vejez.
A partir de ahora encontraría a Susie dentro de su hijo menor. Daría ese amor a los vivos. Se lo repitió a sí mismo, habló en voz alta dentro de su cabeza, pero mi presencia parecía tirar de él, arrastrarlo hacia atrás, atrás, atrás. Miró fijamente al niño que tenía en los brazos. «¿Quién eres? -se sorprendió preguntándose-. ¿De dónde has salido?»
Observé a mi hermano y a mi padre. La verdad era muy distinta de lo que nos enseñaban en el colegio. La verdad era que la línea divisoria entre los vivos y los muertos podía ser, por lo visto, turbia y borrosa.
4
En las horas que siguieron a mi asesinato, mientras mi madre hacía llamadas telefónicas y mi padre empezaba a ir de puerta en puerta por el vecindario buscándome, el señor Harvey destruyó la madriguera del campo de trigo y se llevó los trozos de mi cuerpo en un saco. Pasó a dos casas de distancia de donde estaba mi padre hablando con los señores Tarking, y siguió el estrecho sendero que dividía las propiedades con dos hileras de setos enfrentados: el boj de los O'Dwyer y el solidago de los Stead. Rozó con el cuerpo las robustas hojas verdes al pasar, dejando atrás rastros de mí, olores que el perro de los Gilbert más tarde rastrearía hasta dar con mi codo, olores que el aguanieve y la lluvia de los tres días siguientes borrarían antes de que los perros policía tuvieran ocasión de pensar en ello siquiera. Me llevó a su casa y lo esperé mientras él entraba a lavarse.