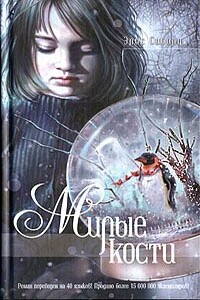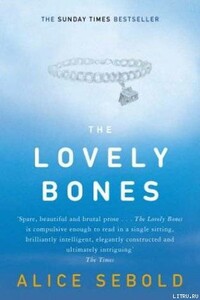Desde Mi Cielo | страница 21
Lindsey se levantó y salió despacio de la oficina del director Caden. Esos recorridos iban a ser su único momento de descanso. Las secretarias estaban al otro lado de la puerta, los profesores en la parte delantera de las aulas, los alumnos en cada pupitre, nuestros padres en casa, la policía de visita. No iba a venirse abajo. La observé, oí las frases que se repetía una y otra vez dentro de su cabeza. «Bien. Todo va bien.» Yo estaba muerta, pero eso era algo que ocurría continuamente: la gente moría. Al salir aquel día de la oficina, pareció mirar a las secretarias a los ojos, pero en realidad se concentró en la barra de labios mal aplicada o en el crepé de China de dos piezas con estampado de cachemir.
En casa, esa noche, se tumbó en el suelo de su dormitorio y se abrazó los pies debajo de su escritorio. Hizo diez tandas de abdominales boca arriba y a continuación se colocó para hacer flexiones de brazos. No de las que hacían las chicas. El señor Dewitt le había explicado las que había hecho en la Marina, con la cabeza levantada, o sosteniéndose con una sola mano o dando una palmada entre flexión y flexión. Después de hacer diez, se acercó a su estantería para coger los dos libros más pesados, su diccionario y un almanaque del mundo, y trabajó los bíceps hasta que le dolieron los brazos. Luego se concentró sólo en respirar. Inspirar, espirar.
Yo estaba sentada en el cenador de la plaza mayor de mi cielo (nuestros vecinos, los O'Dwyer, tenían un cenador y yo había crecido queriendo uno) y observé la ira de mi hermana.
Horas antes de que yo muriera, mi madre había colgado en la puerta de la nevera un dibujo de Buckley. En él, una gruesa línea azul separaba el aire del suelo. Los días que siguieron, observé cómo mi familia pasaba por delante de ese dibujo, y me convencí de que la gruesa línea azul era un lugar real, un Intermedio, donde el horizonte del cielo se juntaba con el de la Tierra. Quería adentrarme en el azul lavanda de las ceras Crayola, el azul marino, el turquesa, el cielo.
A menudo me sorprendía a mí misma deseando cosas simples, y las obtenía. Regalos en envoltorios peludos. Perros.
Por el parque que había en el exterior de mi habitación en mi cielo, cada día corrían perros grandes y pequeños, perros de todas las razas. Cuando abría la puerta, los veía gordos y felices, delgaduchos y peludos, esbeltos y hasta sin pelo. Los pitbulls se tumbaban de espaldas, las tetillas de las hembras dilatadas y oscuras, suplicando a sus cachorros que se acercaran a succionarlas, felices al sol. Los bassets tropezaban con sus orejas, avanzando con total parsimonia, empujando con delicadeza los cuartos traseros de los perros salchicha, los tobillos de los galgos y las cabezas de los pequineses. Y cuando Holly cogía su saxo tenor y se instalaba en la puerta que daba al parque a tocar blues, todos los perros se apresuraban a formar un coro. Se sentaban sobre sus cuartos traseros y aullaban. De pronto se abrían otras puertas y salían mujeres que vivían solas o con compañeras. Yo también salía, y Holly tocaba un interminable bis mientras se ponía el sol, y bailábamos con los perros, todos juntos. Los perseguíamos y ellos nos perseguían a su vez, y corríamos en círculo, cola con cola. Llevábamos trajes de lunares, trajes de flores, trajes a rayas y lisos. Cuando la luna estaba alta, la música cesaba. La danza se interrumpía. Nos quedábamos inmóviles.